Hace dos entradas, publiqué entre mis secretos (que ya no lo son), que una vez me enamoré de un alguien. Pues para que se vea que es verdad, algo que escribí referente a ese alguien:
Dicen que no me he enamorado. Que mi frío y el cinismo con el que hablo de aquello que llaman “amor”, son producto de un espíritu cansado, que no hubo ilusión alguna abrigada en mi sensibilidad. Pues hoy, yo podría decir que se equivocan.
Una vez me enamoré, allá cuando apenas llegaba la juventud. Esa vez, la recuerdo ahora nostálgica, decidí dejarme ir, flotar en aquellas olas de incertidumbre sin mirar a qué puerto pudiera llevarme una pasión tan inmensa.
Nunca hubo sujeto más inalcanzable, inalterable, indolente, como aquél del que me apasioné. Ni hubo objeto más triste, callado y solo como el que fui aquel par de años que me desmoronaba en papeles, en versos autoflagelantes.
Siempre tendí a callar mis impulsos, alguna historia familiar me ha llevado por las esquinas de sentimentalismos inconfesables. Ser muro, ser piedra, ser pilar, no es fácil; los años de práctica me adiestraron a la perfección para saber ocultar, incluso en los momentos más cruciales, los sentimientos.
Ahora, no sé si fue en realidad amor u otra cosa respuesta a la necesidad de sentir un desenfreno. En el fondo siempre supe que mi estado alterado no descansaría en una isla extraordinaria donde los deseos se cristalizan, él era mayor y tenía a mis ojos tantos obstáculos para acercarse a mí como estrellas apagadas en el tiempo. Ahí la razón de mi silencio y mi quehacer nocturno melodramático, de escribir poemas desangrados.
A pesar de todo, era fascinante aquel estado. Las cicatrices, las palpitaciones, habitar la ciudad con aquello llamado recuerdos del porvenir, esos que quedaron impregnados en la música, en las canciones tristes y en ocasiones de alegría excelsa por tener noticia de ese sentir tan perfecto.
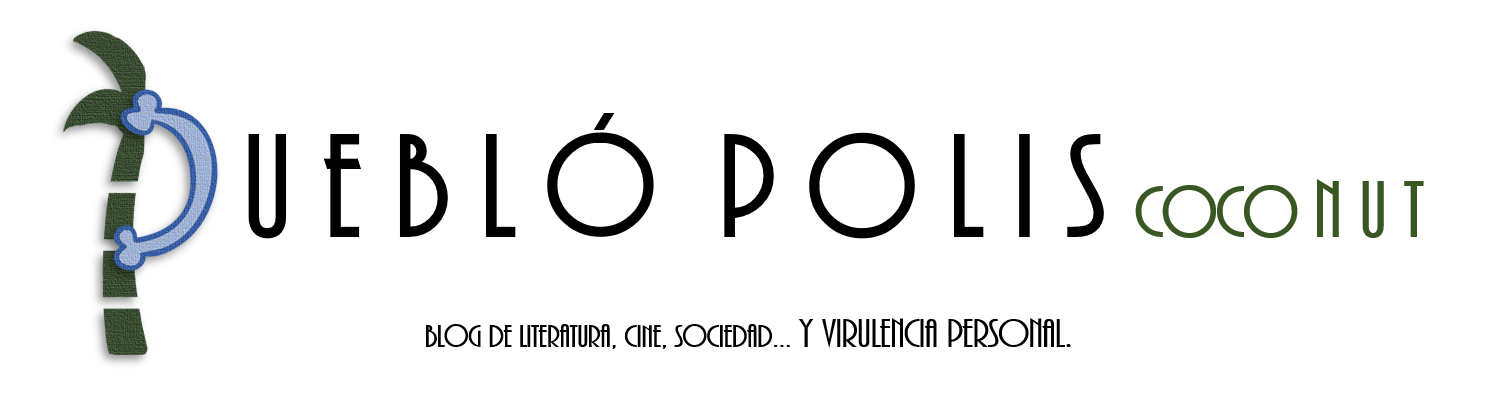
Comentarios